- Tweet
Por Majolona.
Un nómada sin libre albedrío, un ente monótono — la misma rutina —, un monstruo que traslada de un punto a otro a más de cuatro millones de capitalinos al día: el metro de la Ciudad de México.
¿Y tiene algún otro uso? Sí. Más que ser un transporte y a la vez el sitio donde la gente (de estratos bajos) aprovecha el viaje para vender un sinfín de ‘chácharas’ chinas entre cada estación, para así evitar ser capturados por la ley. Es el espacio físico y móvil donde millones de realidades convergen. Ir de norte a sur, de oriente a poniente (o viceversa) significa, indudablemente, atravesar realidades e irrealidades.
La dinámica que implica esta travesía — el abordaje del metro — lleva consigo la educación, sensibilización y desarrollo de la intuición del usuario, todo depende de cómo se le mire. Y claro, ¡es que algo más allá tiene que ocurrir tras pasar un mínimo de dos horas diarias en él!, esto para quienes son ‘clientes frecuentes’. Otros viajeros, como diría el cantautor uruguayo, Jorge Drexler: Están de paso.
¿Por qué educa el metro? Educa al ojo, nutre el ejercicio de observación y la memoria. Recuerdo aquella vez que mi Blackberry (ya no mi reloj, porque de esos ya casi no se usa, lo he notado en el cruce de muñecas de los señores usuarios) marcaba las 9:45 am y vi a una señora que se estaba maquillando en un vagón del metro de la línea café. Siguiente día, ahí estaba: la misma señora, haciendo lo mismo, y en el mismo horario; pareciera como si todos compartiéramos parte de la monotonía del metro.
Lo pasado me dio pauta para pensar que la señora entraba a trabajar a las 10 o 10:30 am ya que bajábamos en la misma estación: Chilpancingo. Su atuendo podía delatar muchas cosas como para divagar e imaginar cuál era su trabajo; ejercicios de intuición.
Sin duda, abordar el metro es para guerreros chilangos. Primero, uno debe de acudir en el mejor estado de salud ya que de lo contrario el día se podría arruinar; físicamente hay que estar listos para los empujones y pisotones; mentalmente para una dosis de malas caras y extraños olores.
Después, hay que ser de piedra; ponerse una piel gruesa para no estarse rozando a cada rato y de alguna manera no sentir tanto. Esto pasa cuando en algún vagón se presenta parte del cast de la película de Luis Buñuel, Los Olvidados. Es increíble saberme cerca de esa realidad. Uno creería que no lo vería nunca ¡pero sí! Ahí, cuando menos te lo esperas está el señor sin piernas boleándote los zapatos. Después, te toca ver ese anciano sentado; y justo cuando le da la luz en la cara y en sus ojos, parecieran revelarse los ochenta años de vida. Más adelante, ves cómo la señora avienta la bolsa para apañar un asiento. Otro día te toca ver a todos los hombres sentados y a las mujeres de pie. Un miércoles en la mañana está el vendedor de libros ¿Quién se ha robado mi queso?, convenciendo al usuario de que en ese libro —típico de autoayuda— está la fórmula de la felicidad. Un jueves aparece el molesto vendedor de discos, sólo que esta vez pone algo tranquilo, trae a Silvio Rodríguez cantando Ojalá; y de pronto, el vendedor se olvida de los fines prácticos y comienza a cantar con todo el feeling del mundo (mejor que el que se ve en la televisión abierta), tanto que sí se la creo y me conmueve en demasía. Y así, como las vendimias infinitas del subsuelo, son las experiencias de las que hay que estar alerta.
Así fluye la cotidianidad del ente naranja y de cada uno de ‘sus habitantes’; compartiendo, sin darse cuenta, momentos de la vida misma. Incluso delatando aquél motivo principal que nos hace trasladarnos de un punto a otro, aquella actividad productiva y absurda que nos hace converger en este bizarro espacio de reflexión.







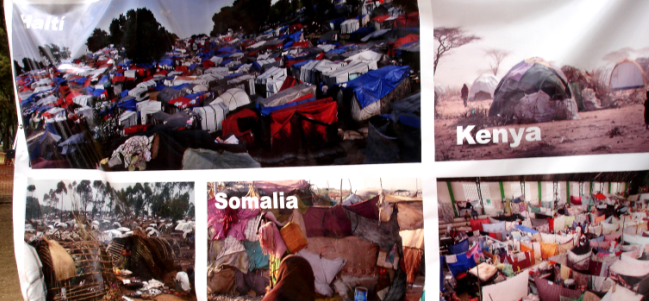

Leave a comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.